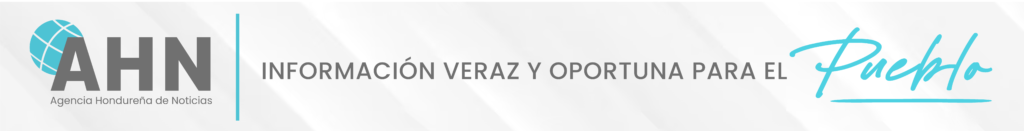Consejo de Ministros aprueba Presupuesto General 2026 sin aumentar impuestos en Honduras
Elaborado por: Leoncio Alvarado Herrera
Tegucigalpa, 18 jul (AHN) Honduras, un país con profundas raíces católicas heredadas desde la colonia española, ha experimentado una transformación religiosa a lo largo del tiempo. A partir de la Reforma Liberal a finales del siglo XIX, se estableció la separación entre Iglesia y Estado, lo que permitió la creciente influencia de las corrientes evangélicas.
Hoy en día, más del 40 por ciento de la población hondureña profesa alguna denominación evangélica, mientras que alrededor del 38 por ciento se identifica como católica.
Este auge de la Iglesia Evangélica no solo se debe a la apertura generada por la Reforma Liberal tras la separación de la Iglesia del Estado, sino también a la influencia de potencias extranjeras, particularmente de Estados Unidos e Inglaterra.
A través de agencias como la CIA, se promovió la expansión de corrientes evangélicas en América Latina como contrapeso a la Iglesia Católica, percibida, en aquellos momentos, como aliada de movimientos progresistas o de izquierda.
Históricamente, la Iglesia en Honduras ha sido conservadora y alineada con principios de derecha, lo cual ha generado disenso entre sectores de la población. Muchas personas han cuestionado esa postura, sobre todo frente a hechos trascendentales y crisis democráticas donde se ha percibido una falta de coherencia o empatía por parte de líderes religiosos.
La crítica no va dirigida a los principios espirituales de ambas iglesias, sino a quienes instrumentalizan las instituciones religiosas, su posición y su cargo con fines políticos, presentando ciertas ideologías como las más “democráticas”, a pesar del sufrimiento provocado por gobiernos que han adoptado tales principios.
Uno de los momentos más críticos fue el golpe de Estado en 2009 donde el cardenal Óscar Andrés Rodríguez, líder católico, respaldó públicamente el crimen de la ruptura del orden constitucional, mismo que resultó en graves violaciones a los derechos humanos.
Posteriormente, el país vivió más de doce años bajo una narcodictadura, caracterizada por corrupción, represión y el deterioro institucional. Durante ese tiempo, no hubo pronunciamientos claros ni acciones de acompañamiento espiritual por parte de líderes religiosos quienes pudieron aportar mucho a la paz, a la reconciliación y al ejercicio de una verdadera democracia. El silencio fue notorio, incluso frente a la represión de movimientos sociales que clamaban justicia.
Tampoco se alzaron voces contundentes ante los fraudes electorales de 2013 y 2017. En lugar de condenas o llamados a la reflexión, lo que se observó fue una cercanía entre los gobiernos de turno y líderes religiosos, tanto católicos como evangélicos, como si existiera una relación de mutuo respaldo y poder compartido. Mientras tanto el pueblo sufría el saqueo del país.
Ese contraste entre el silencio durante los años de crisis democrática y los actuales intentos de movilizaciones religiosas, denominadas caminatas y jornadas de oración, llama poderosamente la atención. Hoy, cuando el pueblo hondureño protesta contra una nueva imposición de fraude electoral de los partidos tradicionales, los líderes religiosos parecen más activos. Esta selectividad en las manifestaciones religiosas lleva a cuestionar su objetividad y su verdadera motivación, sugiriendo que no responden a principios genuinos de la iglesia, sino a intereses alineados con sectores de poder muy diferentes.
Sin embargo, no todo es oscuridad. Existen muchos líderes católicos y evangélicos que mantienen una labor pastoral comprometida con los valores del Evangelio, sirviendo con transparencia y fidelidad al pueblo hondureño.
Estos líderes no han sido seducidos por el poder ni se prestan a manipulaciones políticas. La fe del pueblo hondureño es profunda y auténtica, y su adhesión a una religión es parte esencial de su cultura y espiritualidad. Esa relación con Dios debe mantenerse libre de instrumentalización política, sobre todos de las cúpulas.
Cabe recordar que, tras el Concilio Vaticano II en 1962, surgió en América Latina la Teología de la Liberación, una corriente que proponía una Iglesia más cercana al pueblo y comprometida con la justicia social. Muchos sacerdotes se sumaron a las luchas populares, participando en sindicatos y movimientos obreros para defender los derechos de los más vulnerables. Aunque varios fueron marginados por la jerarquía eclesiástica, su compromiso social evidenciaba que la fe también puede ser un motor de transformación en la tierra, no solo una promesa de salvación en el cielo.
Hoy, en Honduras, este tipo de compromiso eclesial es escaso. Más bien, se corre el riesgo de que cualquier iniciativa popular impulsada desde la fe sea señalada como subversiva o promotora de desorden. Es más fácil organizar jornadas de oración que apacigüen al pueblo que acompañarlo en sus demandas de justicia. Mientras tanto, los sectores conservadores se reorganizan para proteger sus privilegios.
Honduras es un país profundamente creyente. La relación del pueblo con Dios es íntima y constante. Esa devoción merece ser respetada y protegida de toda manipulación. Los líderes religiosos deben asumir con responsabilidad su papel: ser guías espirituales, no actores políticos al servicio de agendas ideológicas. Solo así podrán preservar la esencia de su misión y servir verdaderamente al bien común.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
PUEDES LEER: Un relevo histórico: de una mujer presidenta a otra en Honduras