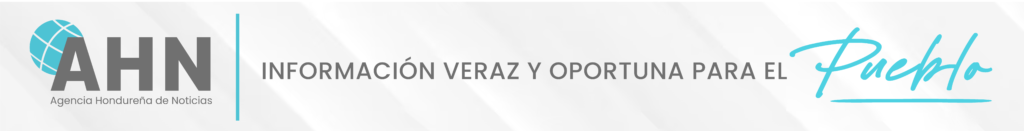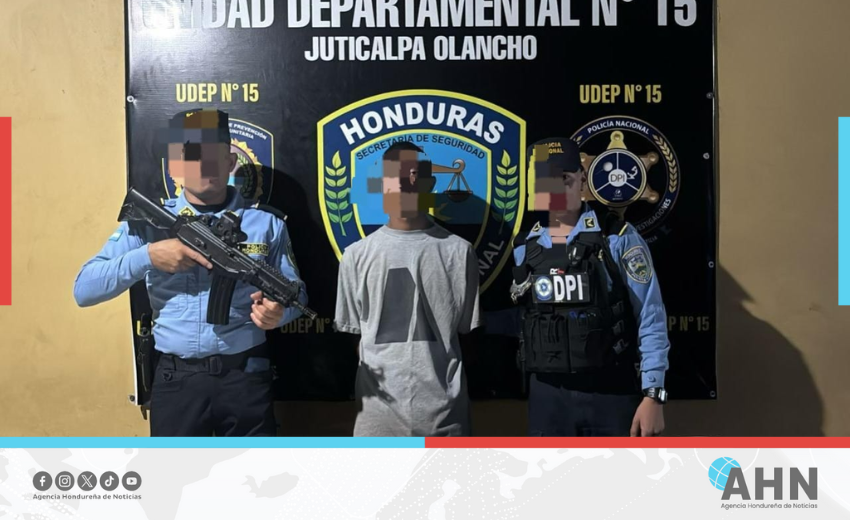Entregan Becas Solidarias Berta Caceres a estudiantes en Honduras
Elaborado por: Lois Pérez Leira
Tegucigalpa, 21 jul (AHN) Este año se cumple el centenario del nacimiento de Frantz Fanon (1925-1961), psiquiatra, filósofo y militante revolucionario martiniqués cuya obra sigue latiendo con fuerza en los debates sobre racismo, colonialismo y descolonización. Recordarlo no es un acto conmemorativo sin más, sino un ejercicio urgente de memoria crítica, especialmente en un mundo donde persisten las jerarquías raciales, las violencias coloniales reconfiguradas y las trampas identitarias.
Fanon es muchas cosas: el autor del incandescente Piel negra, máscaras blancas (1952), el militante del Frente de Liberación Nacional argelino, el teórico de la descolonización radical en Los condenados de la tierra (1961). Pero si hay un hilo que recorre toda su obra, es su obsesión por desarticular los efectos psicológicos y ontológicos del racismo sobre el sujeto negro. Y en ese terreno, su relación con la negritud fue, como él mismo, compleja, conflictiva y profundamente crítica.
La negritud, tal como la propusieron figuras como Aimé Césaire o Léopold Sédar Senghor, fue una respuesta cultural y política al colonialismo: una afirmación del valor, la belleza y la historicidad de la identidad negra frente a siglos de deshumanización. Fanon, aunque inicialmente influido por Césaire —su compatriota y mentor—, pronto se distanció de esa visión esencialista de lo negro. En Piel negra, máscaras blancas escribió: “No quiero ser prisionero de la negritud. No quiero ser esclavo de una idea del pasado. No quiero que se me obligue a encarnar un arquetipo”. Su problema con la negritud era claro: al convertir la identidad negra en un refugio absoluto, se corría el riesgo de congelarla, de transformarla en una nueva prisión simbólica.
Fanon no niega la experiencia negra, la vivencia encarnada del racismo, pero se rebela contra la idea de que la negritud sea una esencia inmutable. Su proyecto no es afirmar lo negro como un valor por oposición a lo blanco, sino abolir las categorías raciales como tales. No busca que el negro sea reconocido como diferente, sino que sea libre de esa diferencia impuesta. Su horizonte es otro: la creación de un nuevo ser humano, producto de la ruptura radical con las estructuras coloniales, tanto materiales como simbólicas.
A cien años de su nacimiento, Fanon incomoda. No es un pensador del confort identitario, sino de la ruptura. Su crítica de la negritud como una política del orgullo encerrada en sí misma sigue resonando hoy, cuando a menudo las luchas antirracistas corren el riesgo de replegarse en esencialismos que, aunque bien intencionados, reproducen lógicas excluyentes. Fanon nos obliga a ir más allá: a pensar lo negro no como un destino, sino como una condición histórica a superar en la lucha por la liberación total.
Releer a Fanon hoy no es un acto de nostalgia académica. Es una necesidad política. En un mundo donde el racismo adopta nuevas máscaras —neoliberales, tecnológicas, incluso “diversas”—, su llamado a una transformación radical de las estructuras y subjetividades sigue siendo indispensable. A cien años de su nacimiento, Fanon no pertenece al pasado: es una brújula para imaginar futuros.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
PUEDES LEER: Plan Motosierra de Milei: Pretensiones y consecuencias nefastas para Honduras