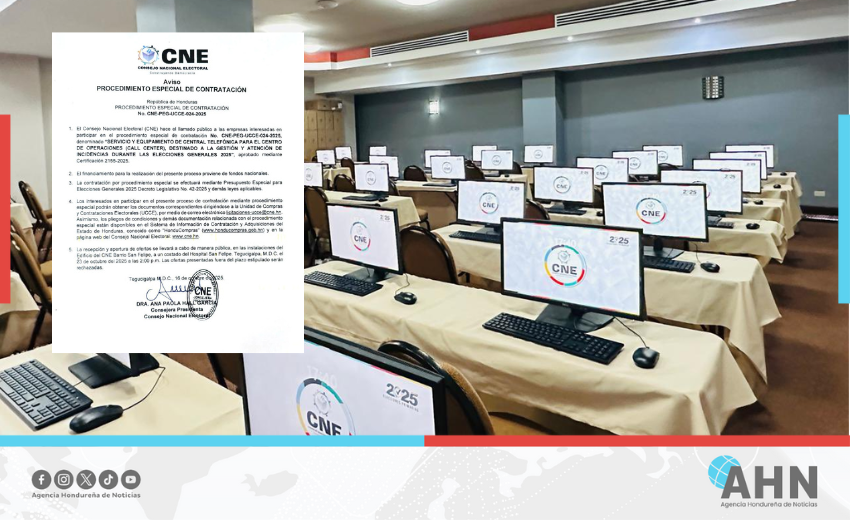Elaborado por: Ester Oliva
17 oct (AHN) Las inundaciones que hoy golpean a Honduras no son un fenómeno aislado ni una simple “tragedia natural”. Son la evidencia más cruda de un sistema que, en nombre del progreso y el desarrollo, ha degradado la tierra, desplazado a las comunidades y convertido al planeta en una máquina de consumo sin freno.
Desde el norte hasta el sur, el agua reclama lo que es suyo. En México, Estados Unidos, Europa y Centroamérica, las lluvias han dejado a su paso destrucción y desplazamiento. Pero, aunque el clima sea el detonante, la verdadera raíz del problema no está en el cielo, sino en la tierra: en la manera en que hemos decidido habitarla y explotarla.
El modelo económico dominante ha concebido a la naturaleza como un recurso inagotable. La deforestación avanza, las cuencas se invaden, los ríos se entuban o desvían, y los suelos se cubren de concreto. El crecimiento urbano no responde a la planificación ni a las necesidades del pueblo, sino a la lógica del mercado.
Allí donde antes había árboles que absorbían el agua y regulaban el clima, hoy hay estacionamientos, centros comerciales o torres de lujo. Y mientras los grandes empresarios acumulan ganancias con la construcción desmedida, las familias trabajadoras se ven empujadas a ocupar terrenos baratos en zonas de alto riesgo, donde el agua, tarde o temprano, les recuerda que la desigualdad también se inunda.
En las grandes urbes latinoamericanas, el modelo neoliberal ha impuesto una lógica de ciudad pensada para el mercado y no para la gente. Las zonas seguras se venden al mejor postor, mientras los pobres son empujados hacia las laderas, los márgenes de los ríos o los terrenos más vulnerables. En ese contexto, el fenómeno natural se convierte en una tragedia social: no es la lluvia la que destruye las casas, sino la desigualdad la que las pone en el camino del desastre.
El transporte público, debilitado por el abandono y corrupción, deja de ser una opción viable. El sistema empuja a cada persona a tener su propio vehículo, aumentando el consumo de combustibles fósiles y la emisión de gases contaminantes. Así, la crisis ambiental y la crisis social se alimentan mutuamente: más carros, más humo, más calor, menos árboles, menos agua limpia, más riesgo.
Durante mucho tiempo, los periodos de sequías o lluvias eran cíclicos y relativamente predecibles. Hoy, sin embargo, el cambio climático ha roto esos patrones. Lo que antes era una estación lluviosa se ha vuelto una amenaza permanente. Y lo que antes se consideraba un “año seco” ahora puede derivar en incendios forestales, escasez de agua y desplazamientos humanos masivos.
Este modelo no concibe el medio ambiente como un bien común, sino como una mercancía. El bosque vale si se convierte en madera, el río vale si se puede represar o privatizar, el suelo vale si se puede vender. La vida misma ha sido puesta en el mercado.
Frente a este panorama, no bastan medidas reactivas ni asistencialistas. Es necesario un cambio estructural, una transformación profunda en la manera en que planificamos nuestras ciudades y nos relacionamos con la naturaleza.
El desarrollo no puede seguir midiendo su éxito por el número de edificios o carreteras, sino por la calidad de vida y el equilibrio ambiental que ofrece a la población. La planificación territorial debe partir del conocimiento de los ecosistemas, de los cauces naturales del agua y del respeto por los bienes comunes.
Los gobiernos progresistas de la región tienen en sus manos la posibilidad de impulsar una transición ecológica con justicia social. No se trata de oponerse al progreso, sino de redefinirlo desde una perspectiva humana y colectiva, donde la economía sirva a la vida y no la destruya.
La crisis climática es también una crisis de modelo. Pero en esa crisis se abre una oportunidad: la de imaginar un futuro distinto, un futuro donde la tierra no se venda, sino que se cuide; donde los ríos no se entuben, sino que se respeten; donde la ciudad no excluya, sino que proteja.
En última instancia, el agua nos está hablando. Nos está diciendo que el camino actual no es sostenible, que no hay muro, represa o drenaje capaz de contener la fuerza de la naturaleza cuando se la ha agredido durante tanto tiempo.
Escuchar esa advertencia implica asumir una responsabilidad colectiva, pero también política. Implica reconocer que no hay justicia climática sin justicia social, y que cuidar el planeta es también una forma de cuidar a los pueblos.
Y esa, quizás, sea la más urgente revolución de nuestro tiempo.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
PUEDES LEER: La Primera Brigada solidaria a Chile y la Proyección Internacional de Cuba