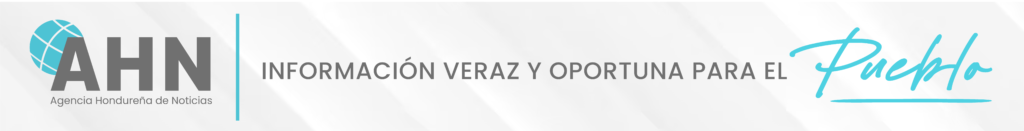Consejo de Ministros aprueba Presupuesto General 2026 sin aumentar impuestos en Honduras
Elaborado por: Ester Oliva
Tegucigalpa, 7 jul (AHN) En Honduras, hablar de poder no puede desvincularse de su ejercicio violento, ni de los discursos que lo sostienen y perpetúan. La violencia no es solo física. Puede ser directa —cuando afecta de modo inmediato al cuerpo de la víctima— o indirecta, cuando actúa a través de la alteración del ambiente, la destrucción o sustracción de recursos esenciales. En ambos casos, el resultado es el mismo: una modificación dañosa del estado físico y emocional del individuo o grupo que la sufre.
La violencia, sin embargo, también puede presentarse como sutil, institucional, discursiva. El filósofo mexicano Luis Villoro advertía que el poder, en su esencia más primaria, lo tiene quien es capaz de dominar las fuerzas naturales y sacar provecho de sus facultades para imponerse sobre los demás. Pero el poder cambia de naturaleza cuando se vuelve político: cuando un individuo o un grupo impone su voluntad sobre el resto, no para negociar, sino para acallar el conflicto y establecer un orden a partir de la dominación.
En este punto emerge el concepto de contrapoder. Si el poder se basa en imponer, el contrapoder busca resistir. No pretende sustituir la voluntad del otro, sino impedir que esa voluntad se imponga sobre la propia. Es la expresión de una fuerza que no desea dominar, sino liberarse del dominio. Así, mientras el poder requiere doblegar voluntades —y por tanto, recurre necesariamente a la violencia, ya sea física, legal o simbólica—, el contrapoder intenta detenerla, desenmascararla y resistir su despliegue.
Una de las formas más eficaces del poder en las sociedades modernas es la manipulación del pensamiento. Esto se realiza mediante el control de los medios de comunicación, del sistema educativo y del discurso legal. Estas herramientas permiten imponer una visión del mundo que legitima la violencia estructural, naturaliza las desigualdades y estigmatiza a quienes se oponen al orden establecido.
En este contexto, el análisis del discurso político es esencial. Según Teun van Dijk, el discurso político se refiere a lo que es dicho por los actores del poder: presidentes, parlamentarios, partidos, y también instituciones, medios y empresarios con influencia pública. Pero también debe considerarse a los receptores: la ciudadanía, los votantes, los movimientos sociales y los sectores organizados que desafían o resisten la narrativa dominante.
¿Dónde circula ese discurso político? En periódicos, redes sociales, noticieros, campañas publicitarias y mensajes institucionales. A través de estos canales, las élites simbólicas —aquellas con poder comunicativo privilegiado— logran imponer sentidos, manipular percepciones y moldear la opinión pública. Esta manipulación, como explica Van Dijk, es una forma de abuso de poder: las élites utilizan su acceso privilegiado al discurso público para favorecer sus intereses y perjudicar a quienes se les oponen.
En Honduras, este fenómeno es particularmente evidente. Los medios corporativos funcionan como instrumentos de las élites políticas y económicas. Su cobertura responde a intereses privados, y su narrativa refuerza las ideologías de los sectores dominantes. Por ejemplo, tras el golpe de Estado de 2009, los grandes medios no solo justificaron la ruptura del orden constitucional, sino que se convirtieron en coautores ideológicos del régimen autoritario que le siguió.
En ese marco, el discurso dominante manipula lo que recordamos y cómo interpretamos los hechos. Se presenta una imagen positiva de las élites, y negativa de sus adversarios. Los sectores populares que luchan por sus derechos son retratados como violentos, ignorantes o “enemigos de la democracia”. Mientras tanto, los responsables de la desigualdad, la corrupción o el crimen de cuello blanco son mostrados como “empresarios exitosos” o “defensores de la libertad”.
Esta forma de violencia simbólica no es menos dañina que la física. Justifica la represión, bloquea la justicia, desmoviliza la resistencia y fabrica consentimiento. El discurso se convierte así en campo de batalla. Quien controla las palabras, controla el sentido común. Por eso, disputar la narrativa dominante no es solo una tarea académica o retórica: es un acto político fundamental.
Frente al poder autoritario y su maquinaria mediática, el contrapoder debe ejercer su derecho a narrarse desde otro lugar. No se trata solo de denunciar, sino de construir otra forma de entender el mundo, desde la dignidad, la verdad y la justicia. En un país como Honduras, donde las élites se han sostenido a través de la manipulación y la violencia estructural, el ejercicio del contrapoder discursivo se vuelve imprescindible para avanzar hacia una sociedad más libre y democrática.
La opinión del autor no necesariamente responde a la línea editorial de la Agencia Hondureña de Noticias.
PUEDES LEER: Entretelones de la Cumbre de los BRICS+ en Río